
Atento a cuanto se decía de Villa y el villismo, y a cuanto veía a mi alrededor, a menudo me preguntaba yo en Ciudad Juárez qué hazañas serían las que pintaban más a fondo la División del Norte: si las que se suponían estrictamente históricas, o las que se calificaban de legendarias; si las que se contaban como algo visto dentro de la más escueta realidad, o las que traían ya tangibles, con el toque de la exaltación poética, las revelaciones esenciales. Y siempre eran las proezas de este segundo orden las que se me antojaban más verídicas, las que, a mi juicio, eran más dignas de hacer Historia.
Porque ¿dónde hallar, pongo por caso, mejor pintura de Rodolfo Fierro —y Fierro y el villismo eran espejos contrapuestos, modos de ser que se reflejaban infinitamente entre sí— que en el relato que ponía a aquél ante mis ojos, después de una de las últimas batallas, entregado a consumar, con fantasía tan cruel como creadora de escenas de muerte, las terribles órdenes de Villa? Verlo así era como sentir en el alma el roce de una tremenda realidad cuya impresión se conservaba para siempre.
Aquella batalla, fecunda en todo, había terminado dejando en manos de Villa no menos de quinientos prisioneros. Villa mandó separarlos en dos grupos: de una parte los voluntarios orozquistas a quienes llamaban colorados; de la otra, los federales. Y como se sentía ya bastante fuerte para actos de grandeza, resolvió hacer un escarmiento con los prisioneros del primer grupo, mientras se mostraba benigno con los otros. A los colorados se les pasaría por las armas antes de que oscureciese; a los federales se les daría a elegir entre unirse a las tropas revolucionarias o bien irse a sus casas mediante la promesa de no volver a hacer armas contra los constitucionalistas.
Fierro, como era de esperar, fue el encargado de la ejecución, a la cual dedicó desde luego la eficaz diligencia que tan buen camino le auguraba ya en el ánimo de Villa, o, según decía él: de “su jefe”.
Declinaba la tarde. La gente revolucionaria, tras de levantar el campo, iba reconcentrándose lentamente en torno del humilde pueblecito que había sido objetivo de la acción. Frío y tenaz, el viento de la llanura chihuahuense empezaba a despegar del suelo y apretaba los grupos de jinetes y de infantes: unos y otros se acogían al socaire de las casas. Pero Fierro —a quien nunca detuvo nada ni nadie— no iba a rehuir un airecillo fresco que a lo sumo barruntaba la helada de la noche. Hizo cabalgar a su caballo de anca corta, contra cuyo pelo oscuro, cano por el polvo de la batalla, rozaba el borde del sarape gris. Iba así al paso. El viento le daba de lleno en la cara, mas él no trataba de eludirlo clavando la barbilla en el pecho ni levantando los pliegues del embozo. Llevaba enhiesta la cabeza, arrogante el busto, bien puestos los pies en los estribos y elegantemente dobladas las piernas entre los arreos de campaña sujetos a los tientos de la montura. Nadie lo veía, salvo la desolación del llano y uno que otro soldado que pasaba a distancia. Pero él, acaso inconscientemente, arrendaba de modo que el animal hiciera piernas como para lucirse en un paseo. Fierro se sentía feliz: lo embargaba el placer de la victoria —de la victoria, en la cual nunca creía hasta consumarse la completa derrota del enemigo—, y su alegría interior le afloraba en sensaciones físicas que tornaban grato el hostigo del viento y el andar del caballo después de quince horas de no apearse. Sentía como caricia la luz del sol —sol un tanto desvaído, sol prematuramente envuelto en fulgores encendidos y tormentosos.
Llegó al corral donde tenían encerrados, como rebaño de reses, a los trescientos prisioneros colorados condenados a morir, y se detuvo un instante a mirar por sobre las tablas de la cerca. Vistos desde allí, aquellos trescientos huertistas hubieran podido pasar por otros tantos revolucionarios. Eran de la fina raza de Chihuahua: altos los cuerpos, sobrias las carnes, robustos los cuellos, bien conformados los hombros sobre espaldas vigorosas y flexibles. Fierro consideró de una sola ojeada el pequeño ejército preso, lo apreció en su valor militar —y en su valer— y sintió una pulsación rara, un estremecimiento que le bajaba desde el corazón, o desde la frente, hasta el índice de la mano derecha. Sin quererlo ni sentirlo, la palma de esa mano fue a posársele en las cachas de la pistola.
—Batalla, ésta —pensó.
Indiferentes a todo, los soldados de caballería que vigilaban a los prisioneros no se fijaban en él. A ellos no les preocupaba más que la molestia de estar montando una guardia fatigosa —guardia incomprensible después de la excitación del combate— y que les exigía tener lista la carabina, cuya culata apoyaban en el muslo. De cuando en cuando, si algún prisionero parecía apartarse, los soldados apuntaban con aire resuelto y, de ser preciso, hacían fuego. Una onda rizaba entonces el perímetro informe de la masa de prisioneros, los cuales se replegaban para evitar el tiro. La bala pasaba de largo o derribaba a alguno.
Fierro avanzó hasta la puerta del corral; gritó a un soldado, que vino a descorrer las trancas, y entró. Sin quitarse el sarape de sobre los hombros echó pie a tierra. El salto le deshizo el embozo. Tenía las piernas entumecidas de cansancio y de frío: las estiró. Se acomodó las dos pistolas. Se puso luego a observar despacio la disposición de los corrales y sus diversas divisiones. Dio varios pasos hasta una de las cercas, sin soltar la brida, la cual trabó entre dos tablas, para dejar sujeto el caballo. Sacó de las cantinas de la silla algo que se metió en los bolsillos de la chaqueta, y atravesó el corral a poca distancia de los prisioneros.
Los corrales eran tres, comunicados entre sí por puertas interiores y callejones angostos. Del que ocupaban los colorados, Fierro pasó, deslizando el cuerpo entre las trancas de la puerta, al de en medio; en seguida, al otro. Allí se detuvo. Su figura, grande y hermosa, irradiaba un aura extraña, algo superior, algo prestigioso y a la vez adecuado al triste abandono del corral. El sarape había venido resbalándole del cuerpo hasta quedar pendiente apenas de los hombros: los cordoncillos de las puntas arrastraban por el suelo. Su sombrero, gris y ancho de ala, se teñía de rosa al recibir de soslayo la luz poniente del sol. Vuelto de espaldas, los prisioneros lo veían desde lejos, a través de las cercas. Sus piernas formaban compás hercúleo y destellaban; el cuero de sus mitasas brillaba en la luz del atardecer.
A unos cien metros, por la parte exterior a los corrales, estaba el jefe de la tropa encargada de los prisioneros. Fierro lo vio y le indicó a señas que se acercara. El oficial cabalgó hasta el sitio de la valla más próximo a Fierro. Éste caminó hacia él. Hablaron. Por momentos, conforme hablaban, Fierro fue señalando diversos puntos del corral donde se encontraba y del corral contiguo. Después describió, moviendo la mano, una serie de evoluciones que repitió el oficial como con ánimo de entender mejor. Fierro insistió dos o tres veces en una maniobra al parecer muy importante, y el oficial entonces, seguro de las órdenes recibidas, partió al galope hacia donde estaban los prisioneros.
Tornó Fierro al centro del corral, y otra vez se mantuvo atento a estudiar la disposición de las cercas y cuanto las rodeaba. De los tres corrales, aquél era el más amplio, y según parecía, el primero en orden —el primero con relación al pueblo—. Tenía en dos de sus lados sendas puertas hacia el campo: puertas de trancas más estropeadas —por mayor uso— que las de los corrales posteriores, pero de maderos más fuertes. En otro lado se abría la puerta que daba al corral inmediato, y el lado restante no era una simple valla de madera, sino tapia de adobes, de no menos de tres metros de altura. La tapia mediría como sesenta metros de largo, de los cuales, veinte servían de fondo a un cobertizo o pesebre, cuyo tejado bajaba de la barda y se asentaba, de una parte, en los postes, prolongados, del extremo de una de las cercas que lindaban con el campo, y de la otra, en una pared, también de adobe, que salía perpendicularmente de la tapia y avanzaba cosa de quince metros hacia los medios del corral. De esta suerte, entre, entre el cobertizo y la valla del corral próximo venía a quedar un espacio cerrado en dos de sus lados por paredes macizas. En aquel rincón el viento de la tarde amontonaba la basura y hacía sonar con ritmo anárquico, golpeándolo contra el brocal de un pozo, un cubo de hierro. Del brocal del pozo se elevaban con dos palos secos, toscos, terminados en horquetas, sobre los cuales se atravesaba otro más, y desde éste pendía la cadena de una garrucha, que también sonaba movida por el viento. En lo más alto de una de las horquetas un pájaro grande —inmóvil, blanquecino— se confundía con las puntas del palo, resecas y torcidas.
Fierro se hallaba a cincuenta pasos del pozo. Detuvo un segundo la vista sobre la quieta figura del pájaro, y, como si la presencia de éste encajara a pelo en sus reflexiones, sin cambiar de expresión, ni de postura, ni de gesto, sacó la pistola lentamente. El cañón del arma, largo y pulido, se transformó en dedo de rosa a la luz poniente del sol. Poco a poco el gran dedo fue enderezándose hasta señalar en dirección del pájaro. Sonó el disparo —seco y diminuto en la inmensidad de la tarde— y el animal cayó al suelo. Fierro volvió la pistola a la funda.
En aquel instante un soldado, trepando a la cerca, saltó dentro del corral. Era el asistente de Fierro. Había dado el brinco desde tan alto que necesitó varios segundos para erguirse otra vez. Al fin lo hizo y caminó hacia donde estaba su amo. Fierro le preguntó, sin volver la cara:
—¿Qué hubo con ésos? Si no vienen pronto, se hará tarde.
—Parece que ya vienen ay —contestó el asistente.
—Entonces, tú ponte allí. A ver, ¿qué pistola traes?
—La que usted me dio, mi jefe. La mitigüeson.
—Sácala pues, y toma estas cajas de parque. ¿Cuántos tiros dices que tienes?
—Unas quince docenas, con los que he arrejuntado hoy, mi jefe. Otros hallaron hartos, yo no.
—¿Quince docenas?... Te dije el otro día que si seguías vendiendo el parque para emborracharte iba a meterte una bala en la barriga.
—No, mi jefe.
—No mi jefe, qué.
—Que me embriago, mi jefe, pero no vendo el parque.
—Pues cuidadito, porque me conoces. Y ahora ponte vivo, para que me salga bien esta ancheta. Yo disparo y tú cargas las pistolas. Y oye bien esto que te voy a decir: si por tu culpa se me escapa uno siquiera de los colorados, te acuesto con ellos.
—¡Ah, qué mi jefe!
—Como lo oyes.
El asistente extendió su frazada sobre el suelo y vació en ella las cajas de cartuchos que Fierro acababa de darle. Luego se puso a extraer uno a uno los tiros que traía en las cananas de la cintura. Quería hacerlo tan de prisa, que se tardaba más de la cuenta. Estaba nervioso, los dedos se le embrollaban.
—¡Ah, qué mi jefe! —seguía pensando para sí.
Mientras tanto, del otro lado de la cerca que limitaba el segundo corral fueron apareciendo algunos soldados de la escolta. Montados a caballo, medio busto les sobresalía del borde de las tablas. Muchos otros se distribuyeron a lo largo de las dos cercas restantes.
Fierro y su asistente eran los únicos que estaban dentro del primero de los tres corrales: Fierro, con una pistola en la mano y el sarape caído a los pies; el asistente, en cuclillas, ordenando sobre su frazada las filas de cartuchos. El jefe de la escolta entró a caballo por la puerta que comunicaba con el corral contiguo y dijo:
—Ya tengo listos los primeros diez. ¿Te los suelto?
Fierro respondió:
—Sí, pero antes entéralos bien del asunto: en cuanto asomen por la puerta yo empezaré a dispararles; los que lleguen a la barda y la salten quedan libres. Si alguno no quiere entrar, tú métele bala.
Volvió el oficial por donde había venido, y Fierro, pistola en mano, se mantuvo alerta, fijos los ojos en el estrecho espacio por donde los prisioneros iban a irrumpir. Se había situado lo bastante próximo a la valla divisoria para que, al hacer fuego, las balas no alcanzaran a los colorados que todavía estuviesen del lado de ella: quería cumplir lealmente lo prometido. Pero su proximidad a las tablas no era tanta que los prisioneros, así que empezase la ejecución, no descubrieran, en el acto mismo de trasponer la puerta, la pistola que les apuntaría a veinte pasos. A espaldas de Fierro el sol poniente convertía el cielo en luminaria roja. El viento seguía soplando.
En el corral donde estaban los prisioneros creció el rumor de voces —voces que los silbos del viento destrozaban, voces como de vaqueros que arrearan ganado—. Era difícil la maniobra de hacer pasar del corral último al corral de en medio a los trescientos hombres condenados a morir en masa; el suplicio que los amenazaba hacía encresparse su muchedumbre con sacudidas de organismo histérico. Se oía gritar a la gente de la escolta, y, de minuto en minuto, los disparos de carabina recogían las voces, que sonaban en la oquedad de la tarde como chasquido en la punta de un latigazo.
De los primeros prisioneros que llegaron al corral intermedio un grupo de soldados segregó diez. Los soldados no bajaban de veinticinco. Echaban los caballos sobre los presos para obligarlos a andar; les apoyaban contra la carne las bocas de las carabinas.
—¡Traidores! ¡Jijos de la rejija! ¡Ora vamos a ver qué tal corren y brincan! ¡Eche usté p’allá, traidor!
Y así los hicieron avanzar hasta la puerta de cuyo otro lado estaban Fierro y su asistente. Allí la resistencia de los colorados se acentuó; pero el golpe de los caballos y el cañón de las carabinas los persuadieron a optar por el otro peligro, por el peligro de Fierro, que no estaba a un dedo de distancia, sino a veinte pasos.
Tan pronto como aparecieron dentro de su visual, Fierro los saludó con extraña frase —frase a un tiempo cariñosa y cruel, de ironía y de esperanza:
—¡Ándenles, hijos: que nomás yo tiro y soy mal tirador!
Ellos brincaban como cabras. El primero intentó abalanzarse sobre Fierro, pero no había dado tres saltos cuando cayó acribillado a tiros por los soldados dispuestos a lo largo de la cerca. Los otros corrieron a escape hacia la tapia: loca carrera que a ellos les parecía como de sueño. Al ver el brocal del pozo, uno quiso refugiarse allí: la bala de Fierro lo alcanzó primero. Los demás siguieron alejándose; pero uno a uno fueron cayendo —Fierro disparó ocho veces en menos de seis segundos—, y el último cayó al tocar con los dedos los adobes que, por un extraño capricho de este momento, separaban de la región de la vida la región de la muerte. Algunos cuerpos dieron aún señales de estar vivos; los soldados, desde su puesto, tiraron para rematarlos.
Y vino otro grupo de diez, y luego otro, y otro, y otro. Las tres pistolas de Fierro —dos suyas, la otra de su ordenanza— se turnaban en la mano homicida con ritmo infalible. Cada una disparaba seis veces —seis veces sin apuntar, seis veces al descubrir— y caía después encima de la frazada. El asistente hacía saltar los casquillos quemados y ponía otros nuevos. Luego, sin cambiar de postura, tendía hacia Fierro la pistola, el cual la tomaba casi al soltar la otra. Los dedos del asistente tocaban las balas que segundos después tenderían sin vida a los prisioneros; pero él no levantaba los ojos para ver a los que caían: toda su conciencia parecía concentrarse en la pistola que tenía entre las manos y en los tiros, de reflejos de oro y plata, esparcidos en el suelo. Dos sensaciones le ocupaban lo hondo de su ser: el peso frío de los cartuchos que iba metiendo en los orificios del cilindro y el contacto de la epidermis, lisa y cálida, del arma. Arriba, por sobre su cabeza, se sucedían los disparos con que su jefe se entregaba al deleite de hacer blanco.
El angustioso huir de los prisioneros en busca de la tapia salvadora —fuga de la muerte en una sinfonía espantosa donde la pasión de matar y el ansia inagotable de vivir luchaban como temas reales— duró cerca de dos horas, irreal, engañoso, implacable. Ni un instante perdió Fierro el pulso o la serenidad. Tiraba sobre blancos movibles y humanos, sobre blancos que daban brincos y traspiés entre charcos de sangre y cadáveres en posturas inverosímiles, pero tiraba sin más emoción que la de errar o acertar. Calculaba hasta la desviación de la trayectoria por efecto del viento, y de un disparo a otro la corregía.
Algunos prisioneros, poseídos de terror, caían de rodillas al trasponer la puerta: la bala los doblaba. Otros bailaban danza grotesca al abrigo del brocal del pozo hasta que la bala los curaba de su frenesí o los hacía caer, heridos, por la boca del hoyo. Casi todos se precipitaban hacia la pared de adobes y trataban de escalarla trepando por los montones de cuerpos entrelazados, calientes, húmedos, humeantes: la bala los paralizaba también. Algunos lograban clavar las uñas en la barda, hecha de paja y tierra, pero sus manos, agitadas por intensa ansiedad de vida, se tornaban de pronto en manos moribundas.
La ejecución en masa llegó a envolverse en un clamor tumultuario donde descollaban los chasquidos secos de los disparos, opacados por la inmensa voz del viento. De un lado de la cerca gritaban los que huían de morir y al cabo morían; de otro, los que se defendían del empuje de los jinetes y pugnaban por romper el cerco que los estrechaba hasta la puerta terrible. Y al griterío de unos y otros se sumaban las voces de los soldados distribuidos en el contorno de las cercas. Éstos habían ido enardeciéndose con el alboroto de los disparos, con la destreza de Fierro y con los lamentos y el accionar frenético de los que morían. Saludaban con exclamaciones de regocijo la voltereta de los cuerpos al caer; vociferaban, gesticulaban, histéricos, reían a carcajadas al hacer fuego sobre los montones de carne humana donde advertían el menor indicio de vida.
El postrer pelotón de los ajusticiados no fue de diez víctimas, sino de doce. Los doce salieron al corral de la muerte atropellándose entre sí, procurando cada uno cubrirse con el cuerpo de los demás, a quien trataban de adelantarse en la horrible carrera. Para avanzar hacían corcobos sobre los cadáveres hacinados; pero la bala no erraba por eso; con precisión siniestra iba tocándoles uno tras otro y los dejaba a medio camino de la tapia —abiertos brazos y piernas— abrazados al montón de sus hermanos inmóviles. Sin embargo, uno de ellos, el último que quedaba con vida, logró llegar hasta la barda misma y salvarla... El fuego cesó de repente y el tropel de soldados se agolpó en el ángulo del corral inmediato, para ver al fugitivo.
Pardeaba la tarde. La mirada de los soldados tardó en acostumbrarse al parpadeo interferente de las dos luces. De pronto no vieron nada. Luego, allá lejos, en la inmensidad de la llanura ya medio en sombra, fue cobrando precisión un punto móvil, un cuerpo que corría. Tanto se doblaba el cuerpo al correr, que por momentos se le hubiera confundido con algo rastreante a flor de suelo.
Un soldado levantó el rifle para hacer blanco:
—Se ve mal —dijo, y disparó.
La detonación se perdió en el viento del crepúsculo. El punto siguió su carrera.
Fierro no se había movido de su sitio. Rendido el brazo, largo tiempo lo tuvo suelto hacia el suelo. Luego notó que le dolía el índice y levantó la mano hasta los ojos: en la semioscuridad comprobó que el dedo se le había hinchado ligeramente; se lo oprimió con blandura entre los dedos y la palma de la otra mano. Y así se mantuvo: largamente entregado todo él a la dulzura de un masaje moroso. Por fin, se inclinó para recoger del suelo el sarape, del cual se había desembarazado desde los preliminares de la ejecución. Se lo echó sobre los hombros y caminó para acogerse al socaire del cobertizo. A los pocos pasos se detuvo y dijo al asistente:
—Así que acabes, tráete los caballos.
Y siguió andando.
El asistente juntaba los cartuchos quemados. En el corral contiguo los soldados de la escolta desmontaban, hablaban, canturreaban. El asistente los escuchaba en silencio y sin levantar la cabeza. Después se irguió con lentitud. Cogió la frazada por las cuatro puntas y se la echó a la espalda: los casquillos vacíos sonaron dentro con sordo cascabeleo.
Había anochecido. Brillaban algunas estrellas. Brillaban las lucecitas de los cigarros al otro lado de las tablas de la cerca. El asistente rompió a andar con paso débil, y fue, medio a tientas, hasta el último de los corrales, de donde regresó a poco trayendo de la brida los dos caballos —el de su amo y el suyo—, y, sobre uno de los hombros, la mochila de campaña.
Se acercó al pesebre. Sentado sobre una piedra, Fierro fumaba en la oscuridad. En las juntas de las tablas silbaba el viento.
—Desensilla y tiéndeme la cama —ordenó Fierro—; ya no aguanto el cansancio.
—¿Aquí en este corral, mi jefe?... ¿Aquí?...
—Sí, aquí.
Hizo el asistente como le ordenaban. Desensilló y tendió las mantas sobre la paja, arreglando con el maletín y la montura una especie de cabezal. Minutos después de tenderse allí, Fierro se quedó dormido.
El asistente encendió su linterna, dio grano a los animales y dispuso lo necesario para que pasaran bien la noche. Luego apagó la luz, se envolvió en su frazada y se acostó a los pies de su amo. Pero un momento después se incorporó de nuevo, se hincó de rodillas y se persignó. En seguida volvió a tenderse en la paja.
Pasaron seis, siete horas. Había caído el viento. El silencio de la noche se empapaba en luz de luna. De tarde en tarde sonaba próximo el estornudo de algún caballo. Brillaba el claro lunar en la abollada superficie del cubo del pozo y hacía sombras precisas al tropezar con todos los objetos: con todos, menos con los montones de cadáveres. Éstos se hacinaban, enormes en medio de tanta quietud, como cerros fantásticos, cerros de formas confusas, incomprensibles.
El azul plata de la noche se derramaba sobre los muertos con la más pura limpidez de la luz. Pero insensiblemente aquella luz de noche fue convirtiéndose en voz, voz también irreal y nocturna. La voz se hizo distinta: era una voz apenas perceptible, apagada, doliente, moribunda pero clara en su tenue contorno como las sombras que la luna dibujaba sobre las cosas. Desde el fondo de uno de los montones de cadáveres la voz parecía susurrar:
—Ay…
Luego calló, y el azul de plata de la noche volvió a ser sólo luz. Mas la voz se oyó de nuevo:
—Ay… Ay…
Fríos e inertes desde hacía horas, los cuerpos apilados en el corral seguían inmóviles. Los rayos lunares se hundían en ellos como en una masa eterna. Pero la voz tornó:
—Ay… Ay… Ay…
Y éste último “ay” llegó hasta el sitio donde Fierro dormía e hizo que la conciencia del asistente pasara del olvido del sueño a la sensación de oír. El asistente recordó entonces la ejecución de los trescientos prisioneros, y el solo recuerdo lo dejó quieto sobre la paja, entreabiertos los ojos y todo él pendiente del lamento de la voz, pendiente con las potencias íntegras de su alma.
—Ay… Por favor…
Fierro se agitó en su cama…
—Por favor… agua…
Fierro despertó y prestó oído…
—Por favor… agua…
Entonces Fierro alargó un pie hasta su asistente.
—¡Eh, tú! ¿No oyes? Uno de los muertos está pidiendo agua.
—¿Mi jefe?
—¡Que te levantes y vayas a darle un tiro a ese jijo de la tiznada que se está quejando! ¡A ver si me deja dormir!
—¿Un tiro a quién, mi jefe?
—A ese que pide agua, ¡imbécil! ¿No entiendes?
—Agua, por favor —repetía la voz.
El asistente sacó la pistola de debajo de la montura y, empuñándola, se levantó y salió del pesebre en busca de los cadáveres. Temblaba de miedo y de frío. Uno como mareo del alma lo embargaba.
A la luz de la luna buscó. Cuantos cuerpos tocaba estaban yertos. Se detuvo sin saber qué hacer. Luego disparó sobre el punto de donde parecía venir la voz: la voz se oyó de nuevo. El asistente tornó a disparar: se apagó la voz.
La luna navegaba en el mar sin límites de su luz azul. Bajo el techo del pesebre, Fierro dormía.
Sobre el autor
Deyanira Uriostegui
 "Se dice que el tiempo es un gran maestro; lo malo es que va matando a sus discípulos."
"Se dice que el tiempo es un gran maestro; lo malo es que va matando a sus discípulos." "Se dice que el tiempo es un gran maestro; lo malo es que va matando a sus discípulos."
"Se dice que el tiempo es un gran maestro; lo malo es que va matando a sus discípulos." "Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto: una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos, en todas las visiones: ojalá que no pueda tocarte ni en canciones" (Ojalá)
"Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto: una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos, en todas las visiones: ojalá que no pueda tocarte ni en canciones" (Ojalá) "Las mujeres que buscan ser iguales a los hombres carecen de ambición."
"Las mujeres que buscan ser iguales a los hombres carecen de ambición."  "Nada es más peligroso que la ignorancia y la estupidez colectivas"
"Nada es más peligroso que la ignorancia y la estupidez colectivas" Había una vez...
Había una vez...
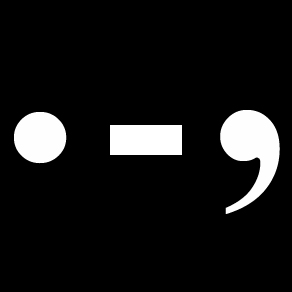 Sedúceme con tus comas, con tus caricias espaciadas, tu aliento respirable y tus atrevimientos continuos; colócame el punto y coma para cambiar las caricias por largos besos y frases susurradas boca a boca. Haz un punto y seguido para desatarte de mí y contemplar mi desnudez sobre tu cama, ahora interrumpe con guiones para soltar un halago sobre mi cuerpo y su huella en el tuyo -recorrer con la mirada el talle y el hundimiento en la cintura, el ascenso en la cadera, la larga prolongación de las piernas rematadas por un pie que no resistes besar-. Embísteme sin mi rechazo y tortúrame con la altivez de tu deseo arrastrándome muy lejos (al borde del abismo entre paréntesis y sin comas por favor), ahora desenvaina tus puntos suspensivos... -maldito trío de puntos- ese espacio sin nombre no se alcanza.
Sedúceme con tus comas, con tus caricias espaciadas, tu aliento respirable y tus atrevimientos continuos; colócame el punto y coma para cambiar las caricias por largos besos y frases susurradas boca a boca. Haz un punto y seguido para desatarte de mí y contemplar mi desnudez sobre tu cama, ahora interrumpe con guiones para soltar un halago sobre mi cuerpo y su huella en el tuyo -recorrer con la mirada el talle y el hundimiento en la cintura, el ascenso en la cadera, la larga prolongación de las piernas rematadas por un pie que no resistes besar-. Embísteme sin mi rechazo y tortúrame con la altivez de tu deseo arrastrándome muy lejos (al borde del abismo entre paréntesis y sin comas por favor), ahora desenvaina tus puntos suspensivos... -maldito trío de puntos- ese espacio sin nombre no se alcanza. "Donde termina el conocimiento, comienza la religión"
"Donde termina el conocimiento, comienza la religión" "El que puede, hace. El que no puede, enseña"
"El que puede, hace. El que no puede, enseña" "Lo bueno en los grandes poetas de todos los países no es lo que tienen de nacional, sino de universal."
"Lo bueno en los grandes poetas de todos los países no es lo que tienen de nacional, sino de universal."  Atento a cuanto se decía de Villa y el villismo, y a cuanto veía a mi alrededor, a menudo me preguntaba yo en Ciudad Juárez qué hazañas serían las que pintaban más a fondo la División del Norte: si las que se suponían estrictamente históricas, o las que se calificaban de legendarias; si las que se contaban como algo visto dentro de la más escueta realidad, o las que traían ya tangibles, con el toque de la exaltación poética, las revelaciones esenciales. Y siempre eran las proezas de este segundo orden las que se me antojaban más verídicas, las que, a mi juicio, eran más dignas de hacer Historia.
Atento a cuanto se decía de Villa y el villismo, y a cuanto veía a mi alrededor, a menudo me preguntaba yo en Ciudad Juárez qué hazañas serían las que pintaban más a fondo la División del Norte: si las que se suponían estrictamente históricas, o las que se calificaban de legendarias; si las que se contaban como algo visto dentro de la más escueta realidad, o las que traían ya tangibles, con el toque de la exaltación poética, las revelaciones esenciales. Y siempre eran las proezas de este segundo orden las que se me antojaban más verídicas, las que, a mi juicio, eran más dignas de hacer Historia. Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir. Sin dinero, y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no puedo seguir soportando más esta tortura; me arrojaré desde esta ventana de la buhardilla a la sórdida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas atropelladamente garabateadas, quizá se hagan idea -aunque no del todo- de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte.
Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir. Sin dinero, y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no puedo seguir soportando más esta tortura; me arrojaré desde esta ventana de la buhardilla a la sórdida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas atropelladamente garabateadas, quizá se hagan idea -aunque no del todo- de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte.


 "Un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras; a la inversa del mal escritor, que dice cosas insignificantes con palabras grandiosas."
"Un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras; a la inversa del mal escritor, que dice cosas insignificantes con palabras grandiosas."  Los accidentes así como las enfermedades se presentan de manera azarosa en nuestras vidas, mas no es imposible estar preparados para actuar en caso de que sucedan, para ese propósito debemos saber Primeros Auxilios.
Los accidentes así como las enfermedades se presentan de manera azarosa en nuestras vidas, mas no es imposible estar preparados para actuar en caso de que sucedan, para ese propósito debemos saber Primeros Auxilios. "Pocas veces pensamos en lo que tenemos; pero siempre en lo que nos falta".
"Pocas veces pensamos en lo que tenemos; pero siempre en lo que nos falta".  " Una gran filosofía no es la que instala la verdad definitiva, es la que produce una inquietud. "
" Una gran filosofía no es la que instala la verdad definitiva, es la que produce una inquietud. " "Los más rezan con los mismos labios que usan para mentir."
"Los más rezan con los mismos labios que usan para mentir." "Las reglas y los modelos destruyen al genio y al arte."
"Las reglas y los modelos destruyen al genio y al arte."  "Con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento."
"Con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento."  Yo sé un himno gigante y extraño
Yo sé un himno gigante y extraño